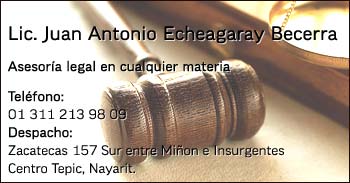Tepic, Nayarit, sábado 24 de mayo de 2025
Una noche alucinante: rompiendo la feria en Santiago Ixcuintla
Javier Castellón
26 de mayo de 2020

Tenía miedo, mucho miedo que el dolor volviera.
Había pasado una semana de pascua de horror con una gastritis declarada y aumentada por el diagnóstico del Doctor Shulte.
Sin embargo, ese día, era el día del Rompimiento de la Feria.
Con el calor golpeando mi cuello y mi espalda, acostado en una vieja cama en mi casa del cerro, escuchaba a lo lejos el llorar de la chirimía. Era una plañidera efectiva, tocaba música que a mis oídos sonaba como a incienso oriental. Entre el sopor que me producía la flojera y el calor costeño de las cuatro de la tarde, veía entre sueños que esa música era ejecutada invariablemente por un viejo de rostro indígena, que vestía ropas de mezclilla y que usaba un sombrero de palma a la usanza zacatecana, inevitablemente acompañado por un chiquillo descalzo o con huaraches de correa a medio coser que tocaba arrítmicamente un viejo tambor.
Alguna vez los encontré solos caminando y tocando al viento en la hojarasca de los árboles del baldío frente al estadio de béisbol rumbo al casino de la feria. Era también un día de rompimiento, años atrás, cuando a la pandilla del Cerro Grande, de las Calles Juárez, Degollado y Donato Guerra, lo único que nos importaba era el fútbol y las travesías correteadas a través del infaltable Cerro buscando las fauces al mítico dragón.
Esa primavera todo sonaba y se veía distinto, había algo en el ambiente que me invitaba a olvidar el sufrimiento que me había causado la herida en el estómago. Tenía 17 años y podía ir sólo a la fiesta.
No sabía de donde procedía el entusiasmo, no podía ingerir una sola gota de alcohol pues se combinaría con la medicina que aún tomaba, mucho menos descarrilarme algunos enchilosos tacos porque me abrirían un hueco definitivo en el aparato digestivo, ni tampoco, como otros suertudos, llevar a mi novia quinceañera al jolgorio.
Francamente, eso me importaba poco. Me sentía atrapado por los ritmos y el bullicio que a lo lejos escuchaba. A las siete de la noche, la chirimía había dejado de llorar y trinaba alegremente “los huaraches se acaban” y “Zacazonoapan” como para reiterar su origen Mazahua. La banda, la alegre banda de mi tierra, multiplicada por diez o quince, lanzaba tamborazos y metales al aire y confundía “Lomas de Ixcuintla” con “El Pariente” o el “Corrido de Nayarit”. A esas horas, desde el corral de mi casa donde me encontraba, admiraba la Presidencia Municipal y la Parroquia del Señor de la Ascensión adornadas con foquitos de colores. Podía ver sin problemas, el polvo que miles de pies comenzaban a levantar en la avenida 20 de Noviembre.
Casi era hora de irnos, entre consejos de mi madre y reniegos de mi brother, quien por sus 15 años aún no podía festejar por entero y tenía que regresarse a casa después del desfile de carros alegóricos, me calcé un pantalón de mezclilla Levi´s y una camiseta amarilla de algodón, me amarre un paliacate al cuello y con los cabellos cubriéndome los oídos y cayendo sobre mi espalda, me colgué a los hombros mi gran secreto de esa noche; un morral huichol que contenía un frasco grande de café soluble lleno de Leche, vital para cualquier ataque de jugos gástricos durante la noche.
“Bajar” el cerro de Santiago en la noche del rompimiento es inolvidable, cientos de gentes culebrean por sus calles y visten sus mejores galas, al dar vuelta por la calle Degollado y seguir de frente hacia la iglesia, el Capitán “Chanclas” festeja con sus amigos y su familia como lo ha hecho desde hace más de una veintena de años; todos los que pasan pueden bailar una o varias piezas con la Banda estacionada en la esquina de la calle Juárez. Ese es el inicio y el principio de la fiesta; La alegría es de todos y nadie puede usurparla individualmente. Así era en ese año, así fue desde hace más de cien años y así seguirá siendo hasta que Ixcuintla desaparezca.
Llegar a la plaza es encontrarse con una caja de pandora, miles de gentes navegan en un festejo colectivo. Cientos de chicas y chicos danzan, sin tener conciencia de ello, un baile a la fertilidad alrededor del cuadro. Las muchachas, provenientes de los barrios santiaguenses y de los pueblos de ambas márgenes del río, caminan corriendo y bailando en grupos de más de tres. Muchas de ellas se amarran cintas de colores en la cabeza, salpicadas de diamantina que dicen “busco novio” o “Te quiero”; voltean en susurro o en franca coquetería a los galanes que están presentes. La mayoría usa pantalón y blusas frescas que descubren sin pudor la sensualidad de las mujeres costeñas.
Los muchachos, invariablemente, tienen que acompañarse de un bote de cerveza, como símbolo de su autoridad masculina. Por mi parte, el misterioso recipiente de vidrio dentro del morral de estambre suplía perfectamente al escandaloso bote de aluminio. No había duda que yo también a mi manera, participaba de la gran fiesta.
A las once de la noche, la avenida 20 de noviembre era un caudaloso río de gente; las banquetas copadas por personas de todas las edades, la calle llena de jóvenes que iban y venían sin parar, bailando en las bocacalles donde había conjuntos musicales de todos los estilos, desde los norteños con redova que tocaban para tres pares de oídos o las atractivas tamboras que atraían a decenas de parejas a bailar a tumbos en el empedrado sin recato o rienda alguna.
La travesía de los diez conjuntos y bandas musicales iniciaba desde la plaza principal y terminaba, tres o cuatro botes de cerveza más tarde, en la confluencia con la calle Zaragoza a la altura del barrio de “Las Dos Marías”, donde se preparaban los carros del desfile. Nada raro resultaba que en el trayecto ocurrieran las cosas más extrañas que uno pudiera imaginarse.
De repente, como si cayera una piedra en medio de un estanque, el caudal humano se abría en círculos y al centro quedaban dos o más tipos que se jalaban fieramente de los cabellos y se tiraban terribles puñetazos que rara vez llegaban a su destino. Pronto eran separados y la corriente recuperaba la normalidad y seguía su cauce.
Parvadas de jotillos serpenteaban entre la turbulencia humana y exhibían su desprecio a la simulación y a las “buenas costumbres”. Destellantes, morenos, delgados en su mayoría, prietos de sol y ávidos de atención usaban pantalones ajustados y camisas-blusas, sin botones, amarradas a la cintura y con exuberantes colgajes al cuello. Siempre pensé que muchos de ellos trabajaban de meseros en alguna cantina de piso de tierra e imaginaba que entre servicio y servicio, se acodaban en una vieja rocola a escuchar canciones que hablaban de abandono y decepción. La fiesta, el rompimiento, era el lugar ideal para dejar de lado frustraciones y maltratos. La calle también era de ellos.
Cuando aquel remolino de arrebatos, delirios, fervores, locuras y pasiones amenazaba con estallar, se avistaban las luces de los carros alegóricos. Lentamente, ambulancias y patrullas con sirenas abiertas, seguían a un antiquísimo “Rolón”, conserje de la escuela EMO, especie de viejo de la danza que desde siempre, decenas de años antes, abre el paso al desfile. Todavía me tocó verlo, 18 años después, con la figura encorvada, el cabello completamente cano, el paso cansado, con una vara en la mano, haciendo de lado, ya no a los chiquillos que se atravesaban imprudentemente al paso de los vehículos, sino a los años que cegaron sus ojos y entorpecieron sus pies. Sin embargo, siempre he pensado que la tradición lo hará caminar e iniciar los desfiles hasta que el destino lo convierta en recuerdo.
El desfile avanzaba desbordando luces y exhibiendo toscos muñecos de cartón que flanqueaban las bellezas de la noche. Paty Gonzalez, la reina de la feria de 1976 encabezaba la procesión de la alegría. En ese instante, pasada la medianoche, me refugiaba, junto a mis amigos, contra la pared de una casa. Esperaba un momento que en lo más oculto de mi subconsciente no quise vivir nunca; Lía Irene, la más brillante de mis compañeras de generación, la abanderada de mi escuela primaria y secundaria, la acompañante de mis sueños y juegos infantiles, la de los impecables uniformes de cuellito blanco suelto de la escuela “Juan Escutia”, de caminar erguido y mirada altiva, había sido elegida Reina de la Primavera 1977. Ya no era el referente legendario de la belleza de Xóchitl Franco o de Rosita Montes de Oca, tantas veces platicada por mi padre. Se trataba de una reina de carne y hueso, con quien compartí horas de cándidas llamadas telefónicas años de recordadas fiestas escolares de fin de cursos. Allí estaba, deslumbrante, con la sonrisa que le atravesaba toda la cara. Guapa, morena, de pelo negro, saludaba al público con el movimiento que enseñan a todas la reinas, balanceando suavemente las manos, primero la derecha y después la izquierda, no sin antes tocarse los labios y enviar besos reales al respetable.
Contuve la respiración durante minutos. Angustiado, pensé que sufriría si algún ebrio le gritaba una grosería o si el carro llegara a desbaratarse y pudiera caer. No sé si me miró. No sé si la sonrisa que dirigió hacia donde estábamos era para mí o era para todos, pero sentí un gran alivio cuando se alejó. A partir de entonces, disfruté como todos los demás lo que vino después.
A medio desfile, el protocolo de recepción a las reinas, princesas y embajadoras daba paso a la expresión más bullanguera de la fiesta. Jóvenes pintados y vestidos como negros africanos bailando una orgiástica danza alrededor de un supuesto cazador, sumido en un perol. A esas alturas, cientos de personas bailaban en comparsa atrás de los carros. Había uno en especial, el último, que levantaba aullidos y manos a su paso; En él, había solo un pedestal donde, descalza, se contorsionaba irreverente una mujer, pero no era cualquier mujer. Se trataba de “La Pelona”, la prostituta más famosa de Santiago Ixcuintla.
Mocetona, alta, de cabellos oxigenados, peleaba con un bikini una talla mayor a la necesaria. Bailaba sugestivamente “Camarón pelao tú quieres, camarón pelao te doy..” en una danza más tosca que erótica. Su legendario cuerpo se convulsionaba dejando que la prenda cayera más allá de donde la prudencia lo aconsejaba, desatando una cauda de gritos y manos que se estiraban, a lo cual contestaba con la insolencia acostumbrada, escupiendo o maltratando a quienes intentaban ir más allá del precio que estaban pagando por verla. La leyenda cuenta que esa noche, terminado el desfile fue bajada en vilo por más de doscientas manos y llevada con rumbo desconocido. Nunca conocí a nadie que me asegurara que esa noche se había acostado gratis con ella y sin embargo, después de ese día, muchas veces, con admiración y temor, la miré caminar con el atrevimiento y descaro que su fama le había dejado. No por nada era “La Pelona”.
Muchas emociones había pasado durante esas horas. Eran las dos de la mañana y no había probado una solo gota de cerveza. Al contrario, había agotado dos veces el contenido del frasco de leche y había sido discretamente recargado por un recipiente mayor que mi Tía Silvia había llevado al desfile. Mis amigos acusaban ya los efectos de la bebida y animosos nos dirigimos al Casino de la Feria.
Por Dios que no conozco una euforia mayor que la que se vive en la Alameda Municipal la noche de Rompimiento. El conjunto de moda “La Ley” tocaba sus mejores éxitos. Los Hermanos Altamirano, Mario y Arturo, los habían colocado en el sitio de preferencia de la juventud de la época.
Por supuesto, al llegar al Casino, no había ninguna mesa desocupada. La barra de bebidas estaba pletórica, la pista de baile completamente llena, tanto, que las parejas bailaban peligrosamente a las orillas del lago artificial donde, decían, se ocultaba un cocodrilo. Era allí el lugar donde cada oveja jalaba con su pareja o quienes iban a beber se perdían para toda la noche.
Hubo un momento en que me quede solo. Botella o dama, mis amigos habían llegado a tierra firme. Seguro de mi conciencia, contemplé absorto el bullicio, admiré las decenas de árboles que bombardeaban mangos sin cesar a los celebrantes de ese rito colectivo; observé, no sin envidia, a los cientos de parejas que se movían rítmicamente al compás de la música.
Me recargué en un árbol y descanse mi brazo en el morral. No habían pasado cinco minutos, cuando una voz desconocida me sorprendió. “Oye güero no tienes un cerillo”, “no, pero ahorita te lo consigo”, fue mi respuesta. Al encender el cigarrillo, me aclaró que era para una de sus amigas y quería saber si yo bailaba. “Claro” fue mi respuesta. La tomé de la mano y nos dirigimos al centro del remolino.
Era una chica típicamente costeña, joven, quizás de 15 o 16 años, de manos fuertes, callosas. Delgada, de cabellos quemados por el sol. Vestía una pantiblusa de algo parecido a la licra y unos pantalones de mezclilla de tipo “Strech”.
Ya en la pista, tratamos de bailar sueltos, lo cual a esas alturas del festejo era prácticamente imposible. Ante lo inevitable nos abrazamos, al momento, me sentí arrebatado por una fuerza poderosa que me atrajo hacia ella y me envolvió como nunca creí que una mujer pudiera hacerlo.
El abrazo me traspasó la conciencia. No supe cuanto duró el ritual erótico al cual me tuvo sujeto mientras bailábamos No nos dijimos una sola palabra. Cuando me di cuenta, el cielo se había vuelto azul y nos anunció que estaba amaneciendo. Lo único que recuerdo es que dos grandes ojos claros me dijeron “ahorita vengo” y nunca más los volví a mirar.
Cuando la música dejo de tocar, me encontraba recargado en el mismo árbol. Dudé por un momento si lo que acababa de pasar era realidad o era una fantasía de la noche del rompimiento. Con el paso de los años esa duda ha aumentado. Nunca supe su nombre, donde vivía y por supuesto, jamás la volví a ver.
A las seis de la mañana salí del Casino de la Feria pensando que esa noche había vivido más que en muchos de los 17 años de mi vida. No llevaba una sola gota de licor, pero tenía la conciencia embriagada de un vino desconocido. Aquel día, aquella noche, había empezado a vivir como muchos santiaguenses. No lo sabía.
Quince minutos después mis pasos me llevaron al mercado, a reportarme con mi padre, a comerme unas gorditas de maíz y a saborear un café, que desde entonces, ya no me supo igual que antes.
Había pasado una semana de pascua de horror con una gastritis declarada y aumentada por el diagnóstico del Doctor Shulte.
Sin embargo, ese día, era el día del Rompimiento de la Feria.
Con el calor golpeando mi cuello y mi espalda, acostado en una vieja cama en mi casa del cerro, escuchaba a lo lejos el llorar de la chirimía. Era una plañidera efectiva, tocaba música que a mis oídos sonaba como a incienso oriental. Entre el sopor que me producía la flojera y el calor costeño de las cuatro de la tarde, veía entre sueños que esa música era ejecutada invariablemente por un viejo de rostro indígena, que vestía ropas de mezclilla y que usaba un sombrero de palma a la usanza zacatecana, inevitablemente acompañado por un chiquillo descalzo o con huaraches de correa a medio coser que tocaba arrítmicamente un viejo tambor.
Alguna vez los encontré solos caminando y tocando al viento en la hojarasca de los árboles del baldío frente al estadio de béisbol rumbo al casino de la feria. Era también un día de rompimiento, años atrás, cuando a la pandilla del Cerro Grande, de las Calles Juárez, Degollado y Donato Guerra, lo único que nos importaba era el fútbol y las travesías correteadas a través del infaltable Cerro buscando las fauces al mítico dragón.
Esa primavera todo sonaba y se veía distinto, había algo en el ambiente que me invitaba a olvidar el sufrimiento que me había causado la herida en el estómago. Tenía 17 años y podía ir sólo a la fiesta.
No sabía de donde procedía el entusiasmo, no podía ingerir una sola gota de alcohol pues se combinaría con la medicina que aún tomaba, mucho menos descarrilarme algunos enchilosos tacos porque me abrirían un hueco definitivo en el aparato digestivo, ni tampoco, como otros suertudos, llevar a mi novia quinceañera al jolgorio.
Francamente, eso me importaba poco. Me sentía atrapado por los ritmos y el bullicio que a lo lejos escuchaba. A las siete de la noche, la chirimía había dejado de llorar y trinaba alegremente “los huaraches se acaban” y “Zacazonoapan” como para reiterar su origen Mazahua. La banda, la alegre banda de mi tierra, multiplicada por diez o quince, lanzaba tamborazos y metales al aire y confundía “Lomas de Ixcuintla” con “El Pariente” o el “Corrido de Nayarit”. A esas horas, desde el corral de mi casa donde me encontraba, admiraba la Presidencia Municipal y la Parroquia del Señor de la Ascensión adornadas con foquitos de colores. Podía ver sin problemas, el polvo que miles de pies comenzaban a levantar en la avenida 20 de Noviembre.
Casi era hora de irnos, entre consejos de mi madre y reniegos de mi brother, quien por sus 15 años aún no podía festejar por entero y tenía que regresarse a casa después del desfile de carros alegóricos, me calcé un pantalón de mezclilla Levi´s y una camiseta amarilla de algodón, me amarre un paliacate al cuello y con los cabellos cubriéndome los oídos y cayendo sobre mi espalda, me colgué a los hombros mi gran secreto de esa noche; un morral huichol que contenía un frasco grande de café soluble lleno de Leche, vital para cualquier ataque de jugos gástricos durante la noche.
“Bajar” el cerro de Santiago en la noche del rompimiento es inolvidable, cientos de gentes culebrean por sus calles y visten sus mejores galas, al dar vuelta por la calle Degollado y seguir de frente hacia la iglesia, el Capitán “Chanclas” festeja con sus amigos y su familia como lo ha hecho desde hace más de una veintena de años; todos los que pasan pueden bailar una o varias piezas con la Banda estacionada en la esquina de la calle Juárez. Ese es el inicio y el principio de la fiesta; La alegría es de todos y nadie puede usurparla individualmente. Así era en ese año, así fue desde hace más de cien años y así seguirá siendo hasta que Ixcuintla desaparezca.
Llegar a la plaza es encontrarse con una caja de pandora, miles de gentes navegan en un festejo colectivo. Cientos de chicas y chicos danzan, sin tener conciencia de ello, un baile a la fertilidad alrededor del cuadro. Las muchachas, provenientes de los barrios santiaguenses y de los pueblos de ambas márgenes del río, caminan corriendo y bailando en grupos de más de tres. Muchas de ellas se amarran cintas de colores en la cabeza, salpicadas de diamantina que dicen “busco novio” o “Te quiero”; voltean en susurro o en franca coquetería a los galanes que están presentes. La mayoría usa pantalón y blusas frescas que descubren sin pudor la sensualidad de las mujeres costeñas.
Los muchachos, invariablemente, tienen que acompañarse de un bote de cerveza, como símbolo de su autoridad masculina. Por mi parte, el misterioso recipiente de vidrio dentro del morral de estambre suplía perfectamente al escandaloso bote de aluminio. No había duda que yo también a mi manera, participaba de la gran fiesta.
A las once de la noche, la avenida 20 de noviembre era un caudaloso río de gente; las banquetas copadas por personas de todas las edades, la calle llena de jóvenes que iban y venían sin parar, bailando en las bocacalles donde había conjuntos musicales de todos los estilos, desde los norteños con redova que tocaban para tres pares de oídos o las atractivas tamboras que atraían a decenas de parejas a bailar a tumbos en el empedrado sin recato o rienda alguna.
La travesía de los diez conjuntos y bandas musicales iniciaba desde la plaza principal y terminaba, tres o cuatro botes de cerveza más tarde, en la confluencia con la calle Zaragoza a la altura del barrio de “Las Dos Marías”, donde se preparaban los carros del desfile. Nada raro resultaba que en el trayecto ocurrieran las cosas más extrañas que uno pudiera imaginarse.
De repente, como si cayera una piedra en medio de un estanque, el caudal humano se abría en círculos y al centro quedaban dos o más tipos que se jalaban fieramente de los cabellos y se tiraban terribles puñetazos que rara vez llegaban a su destino. Pronto eran separados y la corriente recuperaba la normalidad y seguía su cauce.
Parvadas de jotillos serpenteaban entre la turbulencia humana y exhibían su desprecio a la simulación y a las “buenas costumbres”. Destellantes, morenos, delgados en su mayoría, prietos de sol y ávidos de atención usaban pantalones ajustados y camisas-blusas, sin botones, amarradas a la cintura y con exuberantes colgajes al cuello. Siempre pensé que muchos de ellos trabajaban de meseros en alguna cantina de piso de tierra e imaginaba que entre servicio y servicio, se acodaban en una vieja rocola a escuchar canciones que hablaban de abandono y decepción. La fiesta, el rompimiento, era el lugar ideal para dejar de lado frustraciones y maltratos. La calle también era de ellos.
Cuando aquel remolino de arrebatos, delirios, fervores, locuras y pasiones amenazaba con estallar, se avistaban las luces de los carros alegóricos. Lentamente, ambulancias y patrullas con sirenas abiertas, seguían a un antiquísimo “Rolón”, conserje de la escuela EMO, especie de viejo de la danza que desde siempre, decenas de años antes, abre el paso al desfile. Todavía me tocó verlo, 18 años después, con la figura encorvada, el cabello completamente cano, el paso cansado, con una vara en la mano, haciendo de lado, ya no a los chiquillos que se atravesaban imprudentemente al paso de los vehículos, sino a los años que cegaron sus ojos y entorpecieron sus pies. Sin embargo, siempre he pensado que la tradición lo hará caminar e iniciar los desfiles hasta que el destino lo convierta en recuerdo.
El desfile avanzaba desbordando luces y exhibiendo toscos muñecos de cartón que flanqueaban las bellezas de la noche. Paty Gonzalez, la reina de la feria de 1976 encabezaba la procesión de la alegría. En ese instante, pasada la medianoche, me refugiaba, junto a mis amigos, contra la pared de una casa. Esperaba un momento que en lo más oculto de mi subconsciente no quise vivir nunca; Lía Irene, la más brillante de mis compañeras de generación, la abanderada de mi escuela primaria y secundaria, la acompañante de mis sueños y juegos infantiles, la de los impecables uniformes de cuellito blanco suelto de la escuela “Juan Escutia”, de caminar erguido y mirada altiva, había sido elegida Reina de la Primavera 1977. Ya no era el referente legendario de la belleza de Xóchitl Franco o de Rosita Montes de Oca, tantas veces platicada por mi padre. Se trataba de una reina de carne y hueso, con quien compartí horas de cándidas llamadas telefónicas años de recordadas fiestas escolares de fin de cursos. Allí estaba, deslumbrante, con la sonrisa que le atravesaba toda la cara. Guapa, morena, de pelo negro, saludaba al público con el movimiento que enseñan a todas la reinas, balanceando suavemente las manos, primero la derecha y después la izquierda, no sin antes tocarse los labios y enviar besos reales al respetable.
Contuve la respiración durante minutos. Angustiado, pensé que sufriría si algún ebrio le gritaba una grosería o si el carro llegara a desbaratarse y pudiera caer. No sé si me miró. No sé si la sonrisa que dirigió hacia donde estábamos era para mí o era para todos, pero sentí un gran alivio cuando se alejó. A partir de entonces, disfruté como todos los demás lo que vino después.
A medio desfile, el protocolo de recepción a las reinas, princesas y embajadoras daba paso a la expresión más bullanguera de la fiesta. Jóvenes pintados y vestidos como negros africanos bailando una orgiástica danza alrededor de un supuesto cazador, sumido en un perol. A esas alturas, cientos de personas bailaban en comparsa atrás de los carros. Había uno en especial, el último, que levantaba aullidos y manos a su paso; En él, había solo un pedestal donde, descalza, se contorsionaba irreverente una mujer, pero no era cualquier mujer. Se trataba de “La Pelona”, la prostituta más famosa de Santiago Ixcuintla.
Mocetona, alta, de cabellos oxigenados, peleaba con un bikini una talla mayor a la necesaria. Bailaba sugestivamente “Camarón pelao tú quieres, camarón pelao te doy..” en una danza más tosca que erótica. Su legendario cuerpo se convulsionaba dejando que la prenda cayera más allá de donde la prudencia lo aconsejaba, desatando una cauda de gritos y manos que se estiraban, a lo cual contestaba con la insolencia acostumbrada, escupiendo o maltratando a quienes intentaban ir más allá del precio que estaban pagando por verla. La leyenda cuenta que esa noche, terminado el desfile fue bajada en vilo por más de doscientas manos y llevada con rumbo desconocido. Nunca conocí a nadie que me asegurara que esa noche se había acostado gratis con ella y sin embargo, después de ese día, muchas veces, con admiración y temor, la miré caminar con el atrevimiento y descaro que su fama le había dejado. No por nada era “La Pelona”.
Muchas emociones había pasado durante esas horas. Eran las dos de la mañana y no había probado una solo gota de cerveza. Al contrario, había agotado dos veces el contenido del frasco de leche y había sido discretamente recargado por un recipiente mayor que mi Tía Silvia había llevado al desfile. Mis amigos acusaban ya los efectos de la bebida y animosos nos dirigimos al Casino de la Feria.
Por Dios que no conozco una euforia mayor que la que se vive en la Alameda Municipal la noche de Rompimiento. El conjunto de moda “La Ley” tocaba sus mejores éxitos. Los Hermanos Altamirano, Mario y Arturo, los habían colocado en el sitio de preferencia de la juventud de la época.
Por supuesto, al llegar al Casino, no había ninguna mesa desocupada. La barra de bebidas estaba pletórica, la pista de baile completamente llena, tanto, que las parejas bailaban peligrosamente a las orillas del lago artificial donde, decían, se ocultaba un cocodrilo. Era allí el lugar donde cada oveja jalaba con su pareja o quienes iban a beber se perdían para toda la noche.
Hubo un momento en que me quede solo. Botella o dama, mis amigos habían llegado a tierra firme. Seguro de mi conciencia, contemplé absorto el bullicio, admiré las decenas de árboles que bombardeaban mangos sin cesar a los celebrantes de ese rito colectivo; observé, no sin envidia, a los cientos de parejas que se movían rítmicamente al compás de la música.
Me recargué en un árbol y descanse mi brazo en el morral. No habían pasado cinco minutos, cuando una voz desconocida me sorprendió. “Oye güero no tienes un cerillo”, “no, pero ahorita te lo consigo”, fue mi respuesta. Al encender el cigarrillo, me aclaró que era para una de sus amigas y quería saber si yo bailaba. “Claro” fue mi respuesta. La tomé de la mano y nos dirigimos al centro del remolino.
Era una chica típicamente costeña, joven, quizás de 15 o 16 años, de manos fuertes, callosas. Delgada, de cabellos quemados por el sol. Vestía una pantiblusa de algo parecido a la licra y unos pantalones de mezclilla de tipo “Strech”.
Ya en la pista, tratamos de bailar sueltos, lo cual a esas alturas del festejo era prácticamente imposible. Ante lo inevitable nos abrazamos, al momento, me sentí arrebatado por una fuerza poderosa que me atrajo hacia ella y me envolvió como nunca creí que una mujer pudiera hacerlo.
El abrazo me traspasó la conciencia. No supe cuanto duró el ritual erótico al cual me tuvo sujeto mientras bailábamos No nos dijimos una sola palabra. Cuando me di cuenta, el cielo se había vuelto azul y nos anunció que estaba amaneciendo. Lo único que recuerdo es que dos grandes ojos claros me dijeron “ahorita vengo” y nunca más los volví a mirar.
Cuando la música dejo de tocar, me encontraba recargado en el mismo árbol. Dudé por un momento si lo que acababa de pasar era realidad o era una fantasía de la noche del rompimiento. Con el paso de los años esa duda ha aumentado. Nunca supe su nombre, donde vivía y por supuesto, jamás la volví a ver.
A las seis de la mañana salí del Casino de la Feria pensando que esa noche había vivido más que en muchos de los 17 años de mi vida. No llevaba una sola gota de licor, pero tenía la conciencia embriagada de un vino desconocido. Aquel día, aquella noche, había empezado a vivir como muchos santiaguenses. No lo sabía.
Quince minutos después mis pasos me llevaron al mercado, a reportarme con mi padre, a comerme unas gorditas de maíz y a saborear un café, que desde entonces, ya no me supo igual que antes.

 Visitas totales: 819577
Visitas totales: 819577 Visitas hoy: 15304
Visitas hoy: 15304 Online: 253 visitantes
Online: 253 visitantes