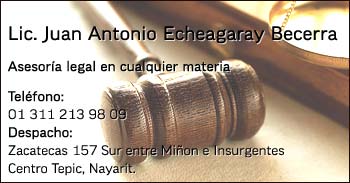Tepic, Nayarit, domingo 07 de diciembre de 2025
Aspiremos a convertirnos en un país desarrollado
Manuel Aguilera Gómez
26 de Octubre de 2017

En su visita oficial a Canadá, un periodista de ese país le preguntó con cierto tono insolente al presidente Adolfo López Mateos: “¿Que problemas tienen en común Canadá y México?” Con la mayor naturalidad le respondió:” Tenemos varios, pero el más importante es uno: Estados Unidos”. Nunca antes habíamos advertido con toda claridad el alcance de esta aseveración; ahora, con motivo de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) estamos viviendo la ruda realidad de tener como vecino a una nación provista de una fuerza militar y financiera descomunal, gobernada por un hombre imprudente, insensato, atolondrado, impertinente, irreflexivo, ambicioso. Un hombre envenenado por una perspectiva xenofóbica, convencido de la superioridad racial de los WASP (blancos de ojos azules, anglosajones y protestantes) y decidido a imponer políticas enderezadas a recuperar el “predominio universal estadounidense”.
Suponer que el desorden imperante en la Casa Blanca y la impopularidad evidente del señor Trump lo va conducir a su destitución del cargo de presidente es una ingenuidad. No nos engañemos: sigue contando con el respaldo de sus seguidores quienes, con su voto, lo eligieron para recobrar la “grandeza de América”. Están convencidos de que los compromisos de campaña del señor Trump no se han cumplido debido a la resistencia de los políticos incrustados en las estructuras de poder en el Capitolio y, por ello lo continúan apoyando en su lucha por “depurar” la vida política norteamericana. Ese respaldo lo ha alentado a empezar a instalar comités de apoyo para su reelección.
Más allá de sus imprudencias, el presidente Trump es un político astuto: sabe del valor estratégico de la negociación. Sus virulentas amenazas persiguen un doble objetivo: de un lado, mostrar a sus seguidores el apego a sus compromisos de eliminar del Tratado todo aquello causante de la desaparición de fuentes de empleo en las zonas manufactureras de noreste norteamericano; y, de otro, ablandar a los negociadores mexicanos y canadienses mediante la amenaza constante de retirarse unilateralmente del TLCAN. En ese marco se inscriben las intimidaciones a las empresas con filiales en territorio mexicano, tendientes a lograr la cancelación de nuevas inversiones. Estos apercibimientos han venido perdiendo efectividad, aunque posiblemente cobren una nueva dimensión mediante un nuevo marco fiscal tendiente a favorecer a los empresarios y a atender las exigencias proteccionistas de algunos sectores estadounidenses. Business are business.
Los negociadores mexicanos enfrentan un tema muy sensible: la competitividad de México se sustenta en bajísimos salarios pagados a los trabajadores mexicanos equivalentes a una décima parte de los recibidos por los estadounidenses y canadienses. Para los empresarios nacionales y para los tecnocrátas del Banco de México-Secretaría de Hacienda la política salarial es una cuestión innegociable. En su concepto, el bajo nivel salarial es un factor esencial en la estabilidad macroeconómica; modificarlo, entraña el riesgo de resucitar la lucha de clases. Tal vez sea el tema más difícil de solventar, salvo la intervención injerencista del Fondo Monetario Internacional a favor de la posición mexicana.
Los funcionarios mexicanos han postulado que el fin del TLCAN no será una catástrofe para México. Si bien, es una estratagema negociadora, esta posición despierta temores en grupos empresariales, alimentados por las declaraciones poco optimistas del premio nobel Paul Krugman en el sentido de que la cancelación del Tratado posiblemente provocará la disminución a la mitad, la de por sí desolador crecimiento del PIB nacional, con su secuela negativa en el empleo y en las exportaciones.
El problema reside en que el gobierno no ha perfilado los términos de un Plan B. Me temo que los funcionarios responsables solo contemplan una opción simplista: fortalecer relaciones comerciales con otras economías. El problema es mucho más complejo y, por ello, la conducción futura del país no puede quedar en manos de los devotos de la globalización sin límites, de quienes confían en la libertad irrestricta del comercio exterior como fuente del desarrollo económico, indiferentes al fomento del desarrollo industrial y contrarios a detener la creciente dependencia alimentaria del país.
De nueva cuenta, las contingencias externas nos deben obligar a cambiar radicalmente el rumbo del país, a mirar hacia adentro, a enfrentar las terribles consecuencias de una política económica de modernidad de escaparate. Si actuamos con realismo y patriotismo, podremos edificar un gran país industrializado, competitivo y eficiente.
[email protected]
Suponer que el desorden imperante en la Casa Blanca y la impopularidad evidente del señor Trump lo va conducir a su destitución del cargo de presidente es una ingenuidad. No nos engañemos: sigue contando con el respaldo de sus seguidores quienes, con su voto, lo eligieron para recobrar la “grandeza de América”. Están convencidos de que los compromisos de campaña del señor Trump no se han cumplido debido a la resistencia de los políticos incrustados en las estructuras de poder en el Capitolio y, por ello lo continúan apoyando en su lucha por “depurar” la vida política norteamericana. Ese respaldo lo ha alentado a empezar a instalar comités de apoyo para su reelección.
Más allá de sus imprudencias, el presidente Trump es un político astuto: sabe del valor estratégico de la negociación. Sus virulentas amenazas persiguen un doble objetivo: de un lado, mostrar a sus seguidores el apego a sus compromisos de eliminar del Tratado todo aquello causante de la desaparición de fuentes de empleo en las zonas manufactureras de noreste norteamericano; y, de otro, ablandar a los negociadores mexicanos y canadienses mediante la amenaza constante de retirarse unilateralmente del TLCAN. En ese marco se inscriben las intimidaciones a las empresas con filiales en territorio mexicano, tendientes a lograr la cancelación de nuevas inversiones. Estos apercibimientos han venido perdiendo efectividad, aunque posiblemente cobren una nueva dimensión mediante un nuevo marco fiscal tendiente a favorecer a los empresarios y a atender las exigencias proteccionistas de algunos sectores estadounidenses. Business are business.
Los negociadores mexicanos enfrentan un tema muy sensible: la competitividad de México se sustenta en bajísimos salarios pagados a los trabajadores mexicanos equivalentes a una décima parte de los recibidos por los estadounidenses y canadienses. Para los empresarios nacionales y para los tecnocrátas del Banco de México-Secretaría de Hacienda la política salarial es una cuestión innegociable. En su concepto, el bajo nivel salarial es un factor esencial en la estabilidad macroeconómica; modificarlo, entraña el riesgo de resucitar la lucha de clases. Tal vez sea el tema más difícil de solventar, salvo la intervención injerencista del Fondo Monetario Internacional a favor de la posición mexicana.
Los funcionarios mexicanos han postulado que el fin del TLCAN no será una catástrofe para México. Si bien, es una estratagema negociadora, esta posición despierta temores en grupos empresariales, alimentados por las declaraciones poco optimistas del premio nobel Paul Krugman en el sentido de que la cancelación del Tratado posiblemente provocará la disminución a la mitad, la de por sí desolador crecimiento del PIB nacional, con su secuela negativa en el empleo y en las exportaciones.
El problema reside en que el gobierno no ha perfilado los términos de un Plan B. Me temo que los funcionarios responsables solo contemplan una opción simplista: fortalecer relaciones comerciales con otras economías. El problema es mucho más complejo y, por ello, la conducción futura del país no puede quedar en manos de los devotos de la globalización sin límites, de quienes confían en la libertad irrestricta del comercio exterior como fuente del desarrollo económico, indiferentes al fomento del desarrollo industrial y contrarios a detener la creciente dependencia alimentaria del país.
De nueva cuenta, las contingencias externas nos deben obligar a cambiar radicalmente el rumbo del país, a mirar hacia adentro, a enfrentar las terribles consecuencias de una política económica de modernidad de escaparate. Si actuamos con realismo y patriotismo, podremos edificar un gran país industrializado, competitivo y eficiente.
[email protected]

 Visitas totales: 4490084
Visitas totales: 4490084 Visitas hoy: 16728
Visitas hoy: 16728 Online: 179 visitantes
Online: 179 visitantes