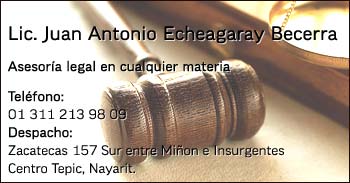Tepic, Nayarit, domingo 07 de diciembre de 2025
Una vida que desvanece
Oscar González Bonilla
21 de enero de 2014

La vida de doña Hilda Bonilla Guerrero, mi madre, se asemeja a la llama de un cirio que con base en la debilidad o fuerza del viento se desvanece o bien recobra vitalidad, pero que irremediable se extinguirá.
En cama hace meses porque el cuerpo no resistió mantenerse más en pie, la mujer de 82 años de edad sufre los estragos de la postración. Por principio de cuentas una ulceración en la zona baja de la espalda le causa dolor, mismo que se intenta mitigar con la aplicación de medicamentos y cambios de postura ordenados por el doctor Ramoncillo Zavala, para así distinguirlo de su padre odontólogo Ramón Zavala.
En el pasado reciente, largas se hacían las noches de desvelo porque doña Hilda no cesaba de mover sus manos, levantaba las frazadas para buen tiempo mirarlas fijamente y finalmente decidir destaparse casi totalmente. Pero lo que más interrumpía el sueño era su manera de hablar, hablar y hablar dormida acompasado de ayes de supuesto dolor.
A veces alto el tono, a gritos; otras, la voz casi inaudible como si conversara con alguna persona. En sus pláticas las referencias eran hacia sus hermanos -su familia estuvo compuesta por ocho: cuatro mujeres y cuatro varones-, recuerdos de infancia, pero mayor es la alusión a su madre, doña María de Jesús Guerrero Andrade, sin olvidar a mi padre Donaciano González y González “Shangái”.
En el transcurso de la noche había que estar atento para nuevamente cubrir su cuerpo con las cobijas, porque de lo contrario estaría expuesta al frío que hela hasta los huesos, inclemente los últimos días. Asimismo dar a beber agua, puesto que durante buen tiempo expresar palabras sin orden y a veces sin sustancia, causa sequedad en la boca.
Hubo necesidad de internarla en el hospital general de zona del IMSS de Tepic por anemia causada por derrame interno. Mi madre permaneció cinco días hospitalizada, bien atendida, me consta, por personal médico y enfermería que día y noche realizan labor sin descanso de atención continua a los pacientes en el área de Urgencias.
A los familiares de otros enfermos, encamados alrededor, causaba admiración que de repente doña Hilda iniciara en voz alta sus largas conversaciones con personajes que solamente ella veía, entonces la miraban sorprendidos. Pero en vez de molestia en quienes la oían provocaba hilaridad el desenlace de sus charlas, siempre amenas sin groserías.
Cuando llegó la Nochebuena ya estaba en casa, por tanto convivimos su hija e hijos, nueras, nietos y hasta bisnietos. Debíamos estar cerca de ella porque quizá sea la última Navidad que pasemos juntos, dije a mis cuatro hermanos.
Lloro en soledad al ver el mal estado físico de mi madre, marcha en declive que no se detiene sino al contrario, cada día desmerece más y más. Al contemplarla se agolpan en mi mente recuerdos de ella, mujer de singular belleza, trabajadora hasta el cansancio, muy dispuesta siempre a contribuir al sustento diario de la familia con dinero que obtenía por medio de la aplicación de inyecciones musculares e intravenosas, además de sueros. Todos los días hacía grandes recorridos a pie por calles de las colonias, estuches de jeringa en mano.
Aprendió esa manera de asistir enfermos en cursos realizados en la escuela técnica que el común de los colonos de la Mololoa en Tepic conocimos tan sólo por 47, hoy es Cecati. Y se interesó en capacitarse en esa práctica actividad al ver que lo que ocasionalmente ganaba mi padre como músico, baterista de la orquesta La Moderna y el conjunto Los Satélites, entre otros muchos, no era suficiente.
Doña Hilda Bonilla Guerrero tan sólo cursó la primaria en la escuela Francisco I. Madero que desde entonces tuvo como directora a la ameritada maestra Ramona Ceceña, y mi madre como condiscípulo a Celso H. Delgado, gobernador de Nayarit el sexenio que inició en 1987. No contó con mayor oportunidad de estudiar porque la economía en casa fue raquítica. Su madre vendía tortillas para con algo apoyar al marido, don Aarón Bonilla Flores, chofer del acaudalado Pablo Anaya, al parecer agricultor y comerciante.
Son en cantidad enorme las vivencias de todos los años de niñez, adolescencia y adultez que pasé a su lado. Como primogénito cuando pequeño goce de mucho amor, ternura, calidez y atenciones sin fin de parte de ella, pero también de mi abuela materna y mi tía Cuca, hermana de mi papá, quienes hasta su muerte vivieron en casa. Hoy, en cama, cada que me ve frente a ella, llora y me dice que nos quiere mucho a todos. Tengo la sensación de que presiente la muerte.
Esta es una preocupación punzante. En los quehaceres cotidianos que uno está obligado a realizar para ganarse el pan nuestro de cada día, es presente la imagen de la mujer enferma. Cuando estoy fuera de casa y me entero de la llamada al celular por parte de un familiar cercano, pienso siempre que es para darme la fatal noticia. Se vive con la angustia, la tristeza de ver el cuerpo inerte en cama, pero además con coraje por la impotencia de nada poder hacer para devolverle la energía.
Pero en fin: hágase señor tu voluntad.
En cama hace meses porque el cuerpo no resistió mantenerse más en pie, la mujer de 82 años de edad sufre los estragos de la postración. Por principio de cuentas una ulceración en la zona baja de la espalda le causa dolor, mismo que se intenta mitigar con la aplicación de medicamentos y cambios de postura ordenados por el doctor Ramoncillo Zavala, para así distinguirlo de su padre odontólogo Ramón Zavala.
En el pasado reciente, largas se hacían las noches de desvelo porque doña Hilda no cesaba de mover sus manos, levantaba las frazadas para buen tiempo mirarlas fijamente y finalmente decidir destaparse casi totalmente. Pero lo que más interrumpía el sueño era su manera de hablar, hablar y hablar dormida acompasado de ayes de supuesto dolor.
A veces alto el tono, a gritos; otras, la voz casi inaudible como si conversara con alguna persona. En sus pláticas las referencias eran hacia sus hermanos -su familia estuvo compuesta por ocho: cuatro mujeres y cuatro varones-, recuerdos de infancia, pero mayor es la alusión a su madre, doña María de Jesús Guerrero Andrade, sin olvidar a mi padre Donaciano González y González “Shangái”.
En el transcurso de la noche había que estar atento para nuevamente cubrir su cuerpo con las cobijas, porque de lo contrario estaría expuesta al frío que hela hasta los huesos, inclemente los últimos días. Asimismo dar a beber agua, puesto que durante buen tiempo expresar palabras sin orden y a veces sin sustancia, causa sequedad en la boca.
Hubo necesidad de internarla en el hospital general de zona del IMSS de Tepic por anemia causada por derrame interno. Mi madre permaneció cinco días hospitalizada, bien atendida, me consta, por personal médico y enfermería que día y noche realizan labor sin descanso de atención continua a los pacientes en el área de Urgencias.
A los familiares de otros enfermos, encamados alrededor, causaba admiración que de repente doña Hilda iniciara en voz alta sus largas conversaciones con personajes que solamente ella veía, entonces la miraban sorprendidos. Pero en vez de molestia en quienes la oían provocaba hilaridad el desenlace de sus charlas, siempre amenas sin groserías.
Cuando llegó la Nochebuena ya estaba en casa, por tanto convivimos su hija e hijos, nueras, nietos y hasta bisnietos. Debíamos estar cerca de ella porque quizá sea la última Navidad que pasemos juntos, dije a mis cuatro hermanos.
Lloro en soledad al ver el mal estado físico de mi madre, marcha en declive que no se detiene sino al contrario, cada día desmerece más y más. Al contemplarla se agolpan en mi mente recuerdos de ella, mujer de singular belleza, trabajadora hasta el cansancio, muy dispuesta siempre a contribuir al sustento diario de la familia con dinero que obtenía por medio de la aplicación de inyecciones musculares e intravenosas, además de sueros. Todos los días hacía grandes recorridos a pie por calles de las colonias, estuches de jeringa en mano.
Aprendió esa manera de asistir enfermos en cursos realizados en la escuela técnica que el común de los colonos de la Mololoa en Tepic conocimos tan sólo por 47, hoy es Cecati. Y se interesó en capacitarse en esa práctica actividad al ver que lo que ocasionalmente ganaba mi padre como músico, baterista de la orquesta La Moderna y el conjunto Los Satélites, entre otros muchos, no era suficiente.
Doña Hilda Bonilla Guerrero tan sólo cursó la primaria en la escuela Francisco I. Madero que desde entonces tuvo como directora a la ameritada maestra Ramona Ceceña, y mi madre como condiscípulo a Celso H. Delgado, gobernador de Nayarit el sexenio que inició en 1987. No contó con mayor oportunidad de estudiar porque la economía en casa fue raquítica. Su madre vendía tortillas para con algo apoyar al marido, don Aarón Bonilla Flores, chofer del acaudalado Pablo Anaya, al parecer agricultor y comerciante.
Son en cantidad enorme las vivencias de todos los años de niñez, adolescencia y adultez que pasé a su lado. Como primogénito cuando pequeño goce de mucho amor, ternura, calidez y atenciones sin fin de parte de ella, pero también de mi abuela materna y mi tía Cuca, hermana de mi papá, quienes hasta su muerte vivieron en casa. Hoy, en cama, cada que me ve frente a ella, llora y me dice que nos quiere mucho a todos. Tengo la sensación de que presiente la muerte.
Esta es una preocupación punzante. En los quehaceres cotidianos que uno está obligado a realizar para ganarse el pan nuestro de cada día, es presente la imagen de la mujer enferma. Cuando estoy fuera de casa y me entero de la llamada al celular por parte de un familiar cercano, pienso siempre que es para darme la fatal noticia. Se vive con la angustia, la tristeza de ver el cuerpo inerte en cama, pero además con coraje por la impotencia de nada poder hacer para devolverle la energía.
Pero en fin: hágase señor tu voluntad.

 Visitas totales: 4489314
Visitas totales: 4489314 Visitas hoy: 15958
Visitas hoy: 15958 Online: 197 visitantes
Online: 197 visitantes