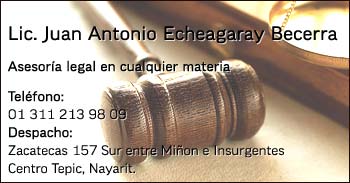Tepic, Nayarit, domingo 07 de diciembre de 2025
Un Pacto contra la corrupción
Salvador Mancillas
06 de julio de 2013

La corrupción en México ha empezado a asfixiar al sistema político, pues los viejos mecanismos de autocontrol han perdido eficacia. Antes bastaba con echar a la cárcel a dos, tres peces gordos y simular la instauración de un programa moralizador, para recuperar legitimidad y credibilidad. Así, Salinas castigó al cacique del SNTE, Carlos Jonguitud Barrios y al dirigente de los petroleros, Joaquín Hernández Galicia; pero ahora, con Peña Nieto, no basta con haber decapitado a Elba Esther Gordillo y perseguir a dos o tres gobernadores, junto con algunos ratoncillos de tapanco.
Cierto que el espectáculo mediático de aprehensiones políticas impresiona y otorga, inevitablemente, un poco de vigor optimista; pero en el fondo, no abandona su tufillo de inverosimilitud. Es evidente que nuestra sociedad ya no se conforma con los sacrificios rituales de cada sexenio, cuyas evocaciones aztecas muchos han señalado como reminiscencias del “México profundo”. Nos hemos vuelto más incrédulos, gracias a Dios. Los mitos han perdido su inocencia.
La aplicación cíclica y selectiva de la ley tiene el mismo hedor corrupto que aquello que dice combatir. En el corazón mismo del sistema está, pues, la enfermedad. Se trata de un padecimiento histórico, casi genético, que ha acompañado al nacimiento del sistema político, por allá entre las administraciones presidenciales Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. Es parte del ADN del PRI (y sospecho que de buena parte de los mexicanos). La ley es demasiado abstracta, demasiado europea, demasiado greco-romana como para creer en ella. La esencia del poder tropical se aviene más con el pragmatismo de la máxima dictatorial de los tres “erros”: destierro, encierro o entierro.
Hay ahora, sin embargo, algo insostenible en esa situación patológica del sistema. El propio presidente Enrique Peña Nieto empieza a intuir, junto con su equipo, la insuficiencia de un ritual que no pasa de tener la pinta de un vulgar “ajuste de cuentas”. El sistema político mexicano, configurado en la época posrevolucionaria, está en el límite de su capacidad de conservación y de recuperación sexenal.
El propio presidente parece darse cuenta de la necesidad de echar mano de mecanismos más radicales de renovación de la estructura política, puesto que en las condiciones en que se encuentra, hacen más pesada la operación de gobernanza. Por un lado, hay que lidiar con los poderes fácticos (los consorcios económicos, los narcos, los sindicatos charros), y por otro, con esos reyezuelos feudales que son los gobernadores, y con aquellos enanos cuasi analfabetas que son los presidentes municipales, quienes no hacen otra cosa que robar, mientras la población no hace otra cosa que soportar el descaro, el cinismo y la prepotencia con que ejecutan la rapiña.
La situación no es diferente a la de los tiempos de Venustiano Carranza. La crisis de entonces, al igual que la actual, no parecía tener salidas. Sólo había fuerzas políticas bárbaras (generales, caciques, caudillos) sin más lazos políticos que los acuerdos coyunturales y efímeros establecidos a conveniencia entre sí, para algún propósito particular y, por supuesto, mezquino.
La genialidad de Carranza consistió en asociar el caos de la guerra intestina, a la disolución del pacto social. Había que recomponerlo mediante el recurso a un consenso serio, como lo fue el Constituyente, si es que se aspiraba a una paz cívica y republicana. Para que los intereses de grupos y sectores sean legítimos, hay que asignarles responsabilidades y límites en la claridad de la ley, pero también, hay que elevar al rango más elevado los intereses generales de la nación.
Es conocido el esfuerzo de conciliación de intereses sociales, por parte de Carranza. No era partidario, por ejemplo, del “descabellado agrarismo” de Zapata, ni de la idea de cerrar fábricas mediante la ejecución del derecho de huelga; pero tuvo que hacer a un lado su aristocracia vernácula y su castiza visión de hacendado, para ver esas exigencias como necesidades sociales que debían, por ese sólo hecho, estar plasmadas en la Constitución, el acto supremo de renovación del pacto social, —ese que fundamenta los principios de convivencia, así como los derechos y obligaciones de los mexicanos.
Hoy, nadie se considera parte de ese pacto, mucho menos los políticos profesionales. El resultado es la corrupción y el caos institucional: al final de cuentas, ¿qué es el político corrupto, sino un sujeto que se siente y actúa con derechos y privilegios, —pero sin obligaciones? ¿No es, acaso, alguien que se considera por encima de cualquier principio de legalidad?
Carranza pudo hacer a un lado sus intereses y creencias políticas más íntimas, a favor de la legitimidad del acto constitucionalista de renovación social. ¿Podrá Peña Nieto quitarse el grueso caparazón de cachorro de dinosaurio y atentar contra su propio ADN priísta para devolver, mediante el Pacto por México, la tan ansiada paz duradera y productiva? No tiene otra salida. Si el sistema no quiere eliminarse a sí mismo, debe optar por renovarse.
Cierto que el espectáculo mediático de aprehensiones políticas impresiona y otorga, inevitablemente, un poco de vigor optimista; pero en el fondo, no abandona su tufillo de inverosimilitud. Es evidente que nuestra sociedad ya no se conforma con los sacrificios rituales de cada sexenio, cuyas evocaciones aztecas muchos han señalado como reminiscencias del “México profundo”. Nos hemos vuelto más incrédulos, gracias a Dios. Los mitos han perdido su inocencia.
La aplicación cíclica y selectiva de la ley tiene el mismo hedor corrupto que aquello que dice combatir. En el corazón mismo del sistema está, pues, la enfermedad. Se trata de un padecimiento histórico, casi genético, que ha acompañado al nacimiento del sistema político, por allá entre las administraciones presidenciales Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. Es parte del ADN del PRI (y sospecho que de buena parte de los mexicanos). La ley es demasiado abstracta, demasiado europea, demasiado greco-romana como para creer en ella. La esencia del poder tropical se aviene más con el pragmatismo de la máxima dictatorial de los tres “erros”: destierro, encierro o entierro.
Hay ahora, sin embargo, algo insostenible en esa situación patológica del sistema. El propio presidente Enrique Peña Nieto empieza a intuir, junto con su equipo, la insuficiencia de un ritual que no pasa de tener la pinta de un vulgar “ajuste de cuentas”. El sistema político mexicano, configurado en la época posrevolucionaria, está en el límite de su capacidad de conservación y de recuperación sexenal.
El propio presidente parece darse cuenta de la necesidad de echar mano de mecanismos más radicales de renovación de la estructura política, puesto que en las condiciones en que se encuentra, hacen más pesada la operación de gobernanza. Por un lado, hay que lidiar con los poderes fácticos (los consorcios económicos, los narcos, los sindicatos charros), y por otro, con esos reyezuelos feudales que son los gobernadores, y con aquellos enanos cuasi analfabetas que son los presidentes municipales, quienes no hacen otra cosa que robar, mientras la población no hace otra cosa que soportar el descaro, el cinismo y la prepotencia con que ejecutan la rapiña.
La situación no es diferente a la de los tiempos de Venustiano Carranza. La crisis de entonces, al igual que la actual, no parecía tener salidas. Sólo había fuerzas políticas bárbaras (generales, caciques, caudillos) sin más lazos políticos que los acuerdos coyunturales y efímeros establecidos a conveniencia entre sí, para algún propósito particular y, por supuesto, mezquino.
La genialidad de Carranza consistió en asociar el caos de la guerra intestina, a la disolución del pacto social. Había que recomponerlo mediante el recurso a un consenso serio, como lo fue el Constituyente, si es que se aspiraba a una paz cívica y republicana. Para que los intereses de grupos y sectores sean legítimos, hay que asignarles responsabilidades y límites en la claridad de la ley, pero también, hay que elevar al rango más elevado los intereses generales de la nación.
Es conocido el esfuerzo de conciliación de intereses sociales, por parte de Carranza. No era partidario, por ejemplo, del “descabellado agrarismo” de Zapata, ni de la idea de cerrar fábricas mediante la ejecución del derecho de huelga; pero tuvo que hacer a un lado su aristocracia vernácula y su castiza visión de hacendado, para ver esas exigencias como necesidades sociales que debían, por ese sólo hecho, estar plasmadas en la Constitución, el acto supremo de renovación del pacto social, —ese que fundamenta los principios de convivencia, así como los derechos y obligaciones de los mexicanos.
Hoy, nadie se considera parte de ese pacto, mucho menos los políticos profesionales. El resultado es la corrupción y el caos institucional: al final de cuentas, ¿qué es el político corrupto, sino un sujeto que se siente y actúa con derechos y privilegios, —pero sin obligaciones? ¿No es, acaso, alguien que se considera por encima de cualquier principio de legalidad?
Carranza pudo hacer a un lado sus intereses y creencias políticas más íntimas, a favor de la legitimidad del acto constitucionalista de renovación social. ¿Podrá Peña Nieto quitarse el grueso caparazón de cachorro de dinosaurio y atentar contra su propio ADN priísta para devolver, mediante el Pacto por México, la tan ansiada paz duradera y productiva? No tiene otra salida. Si el sistema no quiere eliminarse a sí mismo, debe optar por renovarse.

 Visitas totales: 4490827
Visitas totales: 4490827 Visitas hoy: 17471
Visitas hoy: 17471 Online: 165 visitantes
Online: 165 visitantes