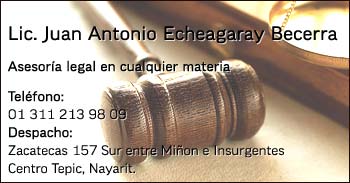Tepic, Nayarit, jueves 21 de noviembre de 2024
Contener el naufragio de la nación (III y último)
Manuel Aguilera Gómez
18 de Abril de 2017
Creada por presiones del gobierno de Estados Unidos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue diseñada como un órgano autónomo para defender las garantías individuales. Era innecesaria atendiendo a que la Suprema Corte de Justicia tiene confiada esa responsabilidad. Sin embargo, la nueva institución autónoma muy pronto avanzó por el sendero del descrédito pues fue repetidamente señalada como eficaz defensora de los derechos de los maleantes. ¿Porque se gestó esa imagen?
Por dos razones: primero, al tratarse de una instancia de apelación voluntaria, sus servicios fueron utilizados por los acusados con mayor capacidad económica por conducto de profesionales especializados en procedimientos penales; y segundo, la Comisión comenzó a ser operada por abogados muy calificados en materia de derecho pero no necesariamente experimentados en criminalística. Su efectividad en defensa de presuntos delincuentes fue mayor cuando se introdujo el “derecho al debido proceso”, un recurso para evadir la justicia gracias a la impericia en temas procesales por parte del ministerio público. Se tornó evidente una realidad inapelable: la impreparación técnica y jurídica de los encargados de la persecución de los delincuentes.
A todo esto debemos agregar que el juicio de amparo se ha utilizado para prolongar los procesos judiciales, pues cuando los acusados penalmente en tribunales del fuero común cuentan con recursos económicos suficientes, acuden a la justicia federal lo que prolonga aún más la duración del proceso penal acusatorio. Los juristas defienden este “alargamiento” ante la venalidad y supeditación de los jueces del fuero común a los ejecutivos locales.
En fin, además de los factores de carácter institucional que obstaculizan la eficacia oficial en materia de persecución de los delitos y de la impartición de justicia, está presente la infatigable corrupción imperante tanto en los tribunales como en las instancias de persecución del delito. En algunos países del África Subsahariana se ha popularizado un apotegma: “es más barato sobornar a un juez que pagar un abogado”. Sin bien no hemos llegado todavía a esos extremos, no estamos muy alejados de esta perversión social. Pese a las funestas consecuencias del exhibicionismo enfermizo de algunos de sus miembros, el poder judicial federal es, todavía, la única esperanza de supervivencia de las instituciones.
El mayor acierto del sistema penal acusatorio implantado en fechas recientes consiste en unificar los procedimientos en materia de persecución de delitos en toda la República pero adolece de múltiples deficiencias que muy pronto se harán visibles en el terreno de la “impunidad legalizada”.
El problema de la inseguridad no es jurídico, sino político. ¿Por qué el gobierno federal no logró estructurar las corporaciones policiales estatales? ¿Por qué no estableció sistemas de investigación criminal mediante técnicas modernas y sigue aferrado a la tortura y a la denuncia extraoficial como fuentes de investigación del delito? ¿Por qué se niega a admitir con realismo las raíces del desempleo, caldo de cultivo de la violencia que nos aflige? ¿Por qué tiene temor a cumplir con energía y eficacia el poder que los ciudadanos le hemos conferido para proteger nuestras vidas? ¿Por qué se ha mostrado tan tolerante ante la pasividad e indiferencia de los gobernadores en el combate a la extorsión, asaltos, secuestros y asesinatos en las entidades bajo su jurisdicción? Y muchas más interrogantes que no encuentran explicación satisfactoria en las mentes de los ciudadanos. Todavía retumba en los salones de Palacio Nacional la sentencia de Alejandro Martí hace tres años: “Si no pueden con el problema, renuncien”. La abdicación no es, en si misma, una solución; es sólo un simulacro ante la dimensión del problema que enfrentamos.
¿Acaso estamos condenados a vivir, eternamente, en una realidad marcada por el signo de la muerte? Lejos de moderarse, esta tragedia tiende a empeorarse. Tiene, sin embargo, un límite predecible, ignominioso: los riesgos para la seguridad de nuestros vecinos, Estados Unidos. Como muchas acciones, las determinaciones de nuestros gobiernos obedecen a consignas provenientes del exterior. En efecto, al juzgar el clima de confrontación prevaleciente en su traspatio, en algún momento Washington obligará al gobierno mexicano a poner orden en el país. Se implantará un Plan Mérida recargado. La sumisión voluntaria: trágico círculo vicioso de nuestra historia.
[email protected]
Por dos razones: primero, al tratarse de una instancia de apelación voluntaria, sus servicios fueron utilizados por los acusados con mayor capacidad económica por conducto de profesionales especializados en procedimientos penales; y segundo, la Comisión comenzó a ser operada por abogados muy calificados en materia de derecho pero no necesariamente experimentados en criminalística. Su efectividad en defensa de presuntos delincuentes fue mayor cuando se introdujo el “derecho al debido proceso”, un recurso para evadir la justicia gracias a la impericia en temas procesales por parte del ministerio público. Se tornó evidente una realidad inapelable: la impreparación técnica y jurídica de los encargados de la persecución de los delincuentes.
A todo esto debemos agregar que el juicio de amparo se ha utilizado para prolongar los procesos judiciales, pues cuando los acusados penalmente en tribunales del fuero común cuentan con recursos económicos suficientes, acuden a la justicia federal lo que prolonga aún más la duración del proceso penal acusatorio. Los juristas defienden este “alargamiento” ante la venalidad y supeditación de los jueces del fuero común a los ejecutivos locales.
En fin, además de los factores de carácter institucional que obstaculizan la eficacia oficial en materia de persecución de los delitos y de la impartición de justicia, está presente la infatigable corrupción imperante tanto en los tribunales como en las instancias de persecución del delito. En algunos países del África Subsahariana se ha popularizado un apotegma: “es más barato sobornar a un juez que pagar un abogado”. Sin bien no hemos llegado todavía a esos extremos, no estamos muy alejados de esta perversión social. Pese a las funestas consecuencias del exhibicionismo enfermizo de algunos de sus miembros, el poder judicial federal es, todavía, la única esperanza de supervivencia de las instituciones.
El mayor acierto del sistema penal acusatorio implantado en fechas recientes consiste en unificar los procedimientos en materia de persecución de delitos en toda la República pero adolece de múltiples deficiencias que muy pronto se harán visibles en el terreno de la “impunidad legalizada”.
El problema de la inseguridad no es jurídico, sino político. ¿Por qué el gobierno federal no logró estructurar las corporaciones policiales estatales? ¿Por qué no estableció sistemas de investigación criminal mediante técnicas modernas y sigue aferrado a la tortura y a la denuncia extraoficial como fuentes de investigación del delito? ¿Por qué se niega a admitir con realismo las raíces del desempleo, caldo de cultivo de la violencia que nos aflige? ¿Por qué tiene temor a cumplir con energía y eficacia el poder que los ciudadanos le hemos conferido para proteger nuestras vidas? ¿Por qué se ha mostrado tan tolerante ante la pasividad e indiferencia de los gobernadores en el combate a la extorsión, asaltos, secuestros y asesinatos en las entidades bajo su jurisdicción? Y muchas más interrogantes que no encuentran explicación satisfactoria en las mentes de los ciudadanos. Todavía retumba en los salones de Palacio Nacional la sentencia de Alejandro Martí hace tres años: “Si no pueden con el problema, renuncien”. La abdicación no es, en si misma, una solución; es sólo un simulacro ante la dimensión del problema que enfrentamos.
¿Acaso estamos condenados a vivir, eternamente, en una realidad marcada por el signo de la muerte? Lejos de moderarse, esta tragedia tiende a empeorarse. Tiene, sin embargo, un límite predecible, ignominioso: los riesgos para la seguridad de nuestros vecinos, Estados Unidos. Como muchas acciones, las determinaciones de nuestros gobiernos obedecen a consignas provenientes del exterior. En efecto, al juzgar el clima de confrontación prevaleciente en su traspatio, en algún momento Washington obligará al gobierno mexicano a poner orden en el país. Se implantará un Plan Mérida recargado. La sumisión voluntaria: trágico círculo vicioso de nuestra historia.
[email protected]

 Visitas totales: 17878980
Visitas totales: 17878980 Visitas hoy: 7967
Visitas hoy: 7967 Online: 420 visitantes
Online: 420 visitantes