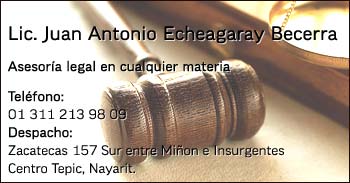Tepic, Nayarit, sábado 06 de diciembre de 2025
El buque nacional sufre graves fisuras.
Manuel Aguilera Gómez
22 de marzo de 2016

En el exterior se ha venido diluyendo la imagen del pueblo mexicano representado por un indígena perezoso, sentado al pie de un nopal, adormilado por el efecto del pulque, esperanzado en un milagro de dimensiones fantasmagóricas capaz de transformar la miseria en opulencia.
En cambio, los políticos mexicanos siguen siendo señalados como los causantes de la pobreza, del atraso, de la ignorancia, de la inseguridad y de la impunidad reinantes en este atribulado país, sometido al voluntarismo y estulticia de ambiciosos dirigentes probadamente indolentes e incompetentes, movidos por el insano propósito de tornarse súbita y escandalosamente ricos, gracias a liberalidad en el uso de los recursos públicos.
Con anterioridad se atribuía la tragedia mexicana a la hegemonía de un partido único posesionado del poder, creador de una clase política ambiciosa, voraz e ignorante, proclive al burocratismo como solución mágica a los problemas nacionales, cuyo único mérito era la obediencia sumisa --llevada a extremos de indignidad-- a los designios del entronizado en el Poder Ejecutivo, el jefe máximo de una gigantesca maquinaria burocrática gobernante calificada como la dictadura perfecta (Mario Vargas Llosa) o el ogro filantrópico (Octavio Paz).
Sin embargo, ese gobierno tan criticado tenía un mérito fundamental: estaba logrando transformar al país. Iba abandonado su perfil rural y atrasado para convertirse penosamente en una nueva sociedad urbano-industrial, más moderna y excepcionalmente dinámica; había aparecido una suerte de “milagro mexicano” reconocido y festinado en los círculos financieros internacionales.
Persistían, sin duda, muchos de sus deficiencias e insuficiencias, pero iba surgiendo un país pujante, capaz de cambiar su apariencia sin perder su esencia, una sociedad moderna despojadas de atavismos sembrados en su alma por el fanatismo religioso sin abandonar su religiosidad; una sociedad con perfiles modernos pero genuinamente comprometida con la preservación de sus tradiciones y orgullosa de su historia. Un pueblo cada vez menos ignorante, confiado en el provenir; una sociedad propulsada por la vigorosa capilaridad ocupacional, eje del ascenso social y madre de las clases medias.
La última vez que presencié el vigor de ese pueblo fue con motivo de la nacionalización de la banca. Una explosión popular similar a la registrada en 1938 en ocasión de la expropiación de las empresas petroleras. Sin acarreos, sin inducciones burocráticas o sindicales, sin movilizaciones partidistas, la gente se lanzó a las calles a respaldar esa medida. La clase política fue avasallada ante su temor de que su respaldo fuese catalogado como políticamente “incorrecto” por los partidarios del entrante presidente De la Madrid.
Hoy veo a un pueblo callado, rumiante de sus rencores. Una generación fatigada de la crisis permanente, cotidianamente atormentada por mensajes gubernamentales atentatorios de la inteligencia colectiva; un costoso aparato de partidos y un clima político aprisionado por el cinismo y corroído por la corrupción. Un sistema de gobierno carente de capacidad para desterrar el atraco y la extorsión, para conducir al país por rumbos venturosos. Una clase gobernante desprovista de pasión por México, dedicada a los negocios privados con bienes públicos. Una sociedad agigantada en sus defectos y minimizada en sus virtudes. Un país al garete, instancias de gobernabilidad escurridizas, confiadas en el falso axioma de “gobernar a través de los medios”.
Es indudable el riesgo de una emergencia en contra de tal parálisis. Sin verdor en el horizonte, el llano está seco, fácilmente incendiable. Somos el país más corrupto de la OECD y de América Latina. Analogías aparte, la lucha contra la anticorrupción es ineludible; está emergiendo repentinamente como ocurrió en Brasil, Ecuador, Guatemala. Debemos desconfiar de la mano que, desde el exterior, está moviendo la cuna de esos episodios pero es urgente crear mecanismos de rendición cuentas y de inmediato castigar con severidad las conductas abusivas identificadas por la Auditoría Superior de la Federación.
Sólo así se recuperará la confianza de la gente. El buque nacional muestra graves fisuras en su casco social: sin restañarlas, el hundimiento es inevitable.
[email protected]
En cambio, los políticos mexicanos siguen siendo señalados como los causantes de la pobreza, del atraso, de la ignorancia, de la inseguridad y de la impunidad reinantes en este atribulado país, sometido al voluntarismo y estulticia de ambiciosos dirigentes probadamente indolentes e incompetentes, movidos por el insano propósito de tornarse súbita y escandalosamente ricos, gracias a liberalidad en el uso de los recursos públicos.
Con anterioridad se atribuía la tragedia mexicana a la hegemonía de un partido único posesionado del poder, creador de una clase política ambiciosa, voraz e ignorante, proclive al burocratismo como solución mágica a los problemas nacionales, cuyo único mérito era la obediencia sumisa --llevada a extremos de indignidad-- a los designios del entronizado en el Poder Ejecutivo, el jefe máximo de una gigantesca maquinaria burocrática gobernante calificada como la dictadura perfecta (Mario Vargas Llosa) o el ogro filantrópico (Octavio Paz).
Sin embargo, ese gobierno tan criticado tenía un mérito fundamental: estaba logrando transformar al país. Iba abandonado su perfil rural y atrasado para convertirse penosamente en una nueva sociedad urbano-industrial, más moderna y excepcionalmente dinámica; había aparecido una suerte de “milagro mexicano” reconocido y festinado en los círculos financieros internacionales.
Persistían, sin duda, muchos de sus deficiencias e insuficiencias, pero iba surgiendo un país pujante, capaz de cambiar su apariencia sin perder su esencia, una sociedad moderna despojadas de atavismos sembrados en su alma por el fanatismo religioso sin abandonar su religiosidad; una sociedad con perfiles modernos pero genuinamente comprometida con la preservación de sus tradiciones y orgullosa de su historia. Un pueblo cada vez menos ignorante, confiado en el provenir; una sociedad propulsada por la vigorosa capilaridad ocupacional, eje del ascenso social y madre de las clases medias.
La última vez que presencié el vigor de ese pueblo fue con motivo de la nacionalización de la banca. Una explosión popular similar a la registrada en 1938 en ocasión de la expropiación de las empresas petroleras. Sin acarreos, sin inducciones burocráticas o sindicales, sin movilizaciones partidistas, la gente se lanzó a las calles a respaldar esa medida. La clase política fue avasallada ante su temor de que su respaldo fuese catalogado como políticamente “incorrecto” por los partidarios del entrante presidente De la Madrid.
Hoy veo a un pueblo callado, rumiante de sus rencores. Una generación fatigada de la crisis permanente, cotidianamente atormentada por mensajes gubernamentales atentatorios de la inteligencia colectiva; un costoso aparato de partidos y un clima político aprisionado por el cinismo y corroído por la corrupción. Un sistema de gobierno carente de capacidad para desterrar el atraco y la extorsión, para conducir al país por rumbos venturosos. Una clase gobernante desprovista de pasión por México, dedicada a los negocios privados con bienes públicos. Una sociedad agigantada en sus defectos y minimizada en sus virtudes. Un país al garete, instancias de gobernabilidad escurridizas, confiadas en el falso axioma de “gobernar a través de los medios”.
Es indudable el riesgo de una emergencia en contra de tal parálisis. Sin verdor en el horizonte, el llano está seco, fácilmente incendiable. Somos el país más corrupto de la OECD y de América Latina. Analogías aparte, la lucha contra la anticorrupción es ineludible; está emergiendo repentinamente como ocurrió en Brasil, Ecuador, Guatemala. Debemos desconfiar de la mano que, desde el exterior, está moviendo la cuna de esos episodios pero es urgente crear mecanismos de rendición cuentas y de inmediato castigar con severidad las conductas abusivas identificadas por la Auditoría Superior de la Federación.
Sólo así se recuperará la confianza de la gente. El buque nacional muestra graves fisuras en su casco social: sin restañarlas, el hundimiento es inevitable.
[email protected]

 Visitas totales: 4472322
Visitas totales: 4472322 Visitas hoy: 15691
Visitas hoy: 15691 Online: 221 visitantes
Online: 221 visitantes